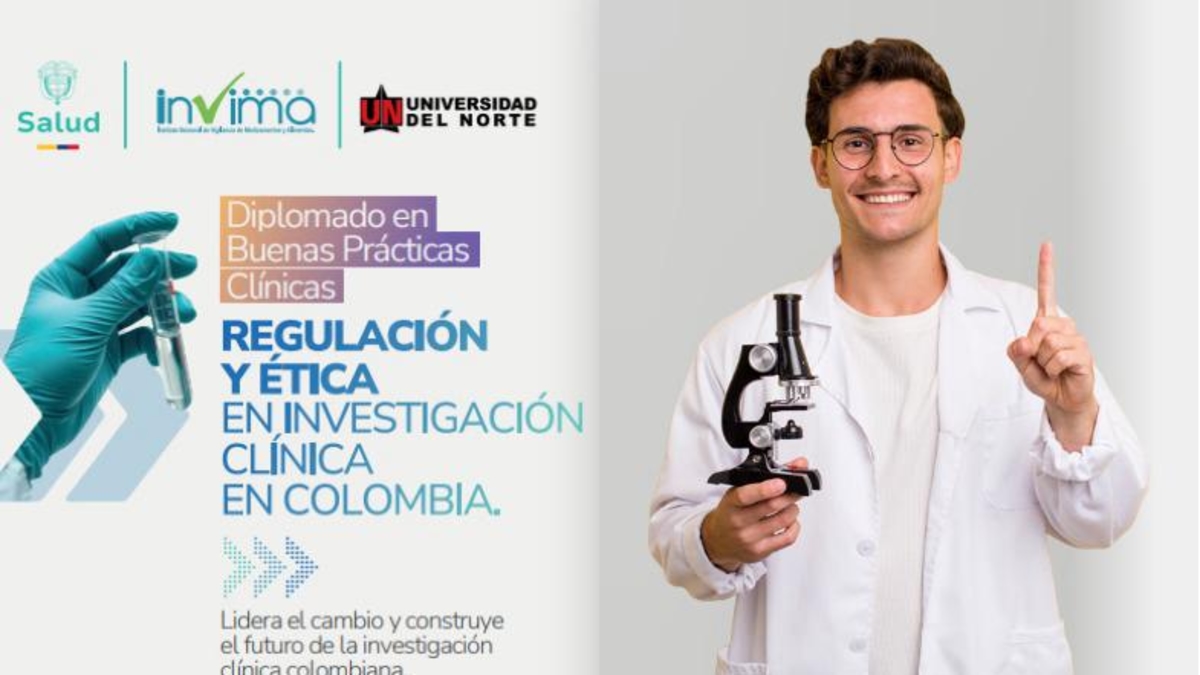La mayor colección de malformaciones de España teme su cierre

A apenas 500 metros del despacho del presidente del Gobierno en el Palacio de la Moncloa se esconde un asombroso tesoro científico, en el que a simple vista destacan un lechón con dos cabezas y un ternero cíclope, con un único ojo en su frente. “Esta es la mayor colección de malformaciones congénitas animales de España”, proclama el veterinario Luis Avedillo, ataviado con una bata blanca con manchas de sangre. Este profesor universitario con aspecto de ratón de biblioteca es en realidad una especie de Indiana Jones de la teratología, la disciplina que estudia las “monstruosidades”, según la arcaica y peyorativa definición del diccionario.
Las malformaciones pueden ser desagradables, incluso repulsivas, así que lo habitual es que los cadáveres de estos individuos insólitos acaben en un contenedor de desechos en las granjas. Avedillo recorre el interior de España para buscarlos. Ha llegado a zambullirse entre un centenar de lechones muertos en busca de rarísimos defectos congénitos que puedan iluminar el enigmático desarrollo de una única célula ―un óvulo fecundado― hasta convertirse en una criatura con billones de células perfectamente sincronizadas. Ahora, en plena asfixia económica de las universidades públicas madrileñas por los recortes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los responsables de esta colección única temen su cierre.
Avedillo agarra un cerdito expuesto sobre una peana, con las vísceras por fuera, y propone a los presentes que lo cojan. Al tacto es como un juguete de silicona. Hace un cuarto de siglo, la profesora Nieves Martín Alguacil creó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid una unidad de plastinación, para hacer con despojos animales lo mismo que hacía con cadáveres de personas el anatomista alemán Gunther von Hagens, responsable de las polémicas exposiciones de cuerpos humanos plastinados que han dado la vuelta al mundo. Martín, catedrática, y Avedillo, profesor, unieron sus fuerzas para crear una excepcional colección de animales plastinados con malformaciones.
“Llevamos 25 años cogiendo bichos”, explica el investigador. Los relatos de sus peripecias para encontrar estos especímenes son inagotables. Una de sus fuentes de abastecimiento principales es la agrupación de ganaderos de Recas, un pueblo toledano conocido como la pequeña Malí, porque entre sus 3.200 habitantes hay cientos de malienses. Avedillo ha instruido uno por uno a los operarios clave de estas granjas, a menudo africanos, para que estén atentos a la aparición de anomalías. Cada animal malformado es recompensado con una modesta propina. Avedillo echa cuentas. Una sola granja con 500 cerdas puede tener 90 partos cada semana, con más de una docena de lechones cada uno. “Nosotros vemos en una semana lo que un ginecólogo ve en toda su vida”, sentencia.

Los dos veterinarios presentaron el año pasado un proyecto para crear “un centro de referencia para el estudio de las malformaciones congénitas”, que constaría de un espacio expositivo con sus animales plastinados y de una plataforma digital colaborativa: una especie de Wikipedia especializada, llamada Malformopedia. Su solicitud fue rechazada hace cinco meses por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, una entidad dependiente del Ministerio de Ciencia que sí financiará 193 de los 644 proyectos presentados a su convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica. Martín y Avedillo pedían 23.000 euros para lanzar la iniciativa.
“No existe en todo el mundo un centro de referencia de malformaciones congénitas. Sería fantástico tenerlo aquí”, lamenta la catedrática. Su proyecto subrayaba “la gran similitud” entre las malformaciones humanas y las porcinas. Martín muestra dos fotografías cuyo parecido es escalofriante: un bebé humano y un lechón recién nacidos, con un mismo defecto de cierre de la pared corporal que hace que sus órganos salgan al exterior como un racimo de uvas. “El valor de esta colección no es exhibir monstruosidades para que la gente venga a horrorizarse. Tiene que ser un punto de consulta científica para investigadores médicos, veterinarios y para todo el que quiera aprender sobre malformaciones congénitas”, recalca la catedrática. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año mueren 240.000 niños recién nacidos por estas anomalías.

La bióloga Eva Bermejo dirige el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas, un programa de investigación sobre sus causas en las personas. Desde su creación en 1976, cientos de científicos han alimentado una base de datos que ya supera los 47.000 casos en recién nacidos. Bermejo, directora del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, subraya que su institución no conserva los especímenes humanos y que no le consta ninguna colección en España similar a la de la Complutense. “Es una magnífica iniciativa”, opina. “Los defectos congénitos afectan a entre el 2% y el 6% de la población y determinan un mayor riesgo de muerte precoz, discapacidad de por vida y dependencia. Su atención y cuidados implican elevados costes, tanto para las familias como para el propio Sistema Nacional de Salud, por lo que debemos aprovechar todas las oportunidades para su prevención”, alerta.
La técnica de plastinación consiste en extraer los líquidos corporales del cadáver mediante acetona a 20 grados bajo cero, para sustituirlos por una silicona. El proceso puede durar un par de meses. Nieves Martín, nacida en Madrid hace 61 años, aprendió la técnica en las universidades de Tennessee (EE UU) y de Murcia, donde el equipo de Rafael Latorre lleva más de tres décadas plastinando restos animales para enseñar anatomía. Del laboratorio murciano ha surgido la empresa Discover-In, que produce unas 400 piezas cada año para su venta, sin malformaciones. Su catálogo incluye cerebros de gato, fetos de cabra, penes de toro y corazones de cerdo. Un gato plastinado puede costar unos 2.000 euros, según las tarifas de la compañía china Meiwo.
La Unidad de Plastinación de la Universidad Complutense de Madrid es una salita de apenas 15 metros cuadrados, con un arcón congelador, una bomba de vacío y armarios metálicos con malformaciones conservadas en formol. A sus dificultades para encontrar financiación, Martín y Avedillo suman ahora otro problema: la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Complutense les exige carísimas modificaciones en el equipamiento para minimizar el riesgo de explosiones, pero no pueden pagarlas. Temen que su soñado centro de referencia para el estudio de las malformaciones congénitas se convierta en una colección clausurada e inaccesible. Piden auxilio.

Avedillo, nacido en Valladolid hace 46 años, insiste en la dificultad que supone reunir una colección como la suya, con medio millar de casos. Antes de ser profesor universitario, trabajó como veterinario en decenas de granjas y en su propia clínica. Durante un cuarto de siglo, ha tejido una red de amigos y colaboradores entre los ganaderos, los criadores de mascotas y los propios operarios, como los malienses toledanos que han aprendido con entusiasmo a detectar malformaciones. Hallarlas no es sencillo. A menudo, las propias cerdas, de 300 kilos, aplastan a sus lechones hasta que revientan. Es difícil percibir algo extraño en un escenario lleno de sangre y vísceras.
Luis Avedillo y Nieves Martín son discípulos de Joaquín Camón, el carismático renovador de la teratología veterinaria en España, un catedrático fallecido en 2009 que diseccionaba animales malformados mientras escuchaba a Mozart y Beethoven. Avedillo y Martín han arrojado luz en los últimos años sobre las anomalías en el desarrollo de gatos, perros y, sobre todo, cerdos. Su plan era que cualquier ganadero del mundo pudiera fotografiar una malformación, subir la imagen a la Malformopedia para recibir una valoración técnica y, si el defecto era excepcional, plastinar el animal para conservarlo para siempre en el centro de referencia. “El hecho de ser el primer centro de este tipo en el mundo le otorgaría a nuestro país […] un liderazgo internacional a nivel científico y un modelo a seguir de cómo hacer ciencia ciudadana”, argumentaban en la propuesta que ha sido rechazada.
EL PAÍS